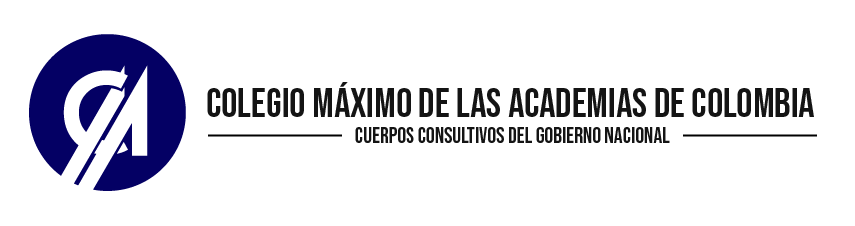El presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el geólogo Carlos Alberto Vargas, creció en Manizales, acostumbrado a la imponente vista del volcán Nevado del Ruiz. En 1985 estaba finalizando el colegio y su futuro se inclinaba más hacia la ingeniería, pero el 13 de noviembre su destino cambió.
Los fenómenos ocurridos durante la avalancha, como el retroceso del río Chinchiná o el ascenso del lodo a alturas considerables, lo intrigaron al punto de inclinarse a estudiar Geología, buscando entender los misterios que entraña la corteza terrestre.
Los volcanes son sistemas vivos que “respiran”, y en el caso del Ruiz, hace parte de la falla de Palestina, una estructura geológica grande que se extiende desde la Serranía de San Lucas hasta el área volcánica del Nevado del Ruiz. Señala el Dr. Vargas que las fallas son como estructuras débiles o fracturas que permiten que los fluidos calientes suban, acumulen presión y finalmente estallen. Además, el Ruiz es un volcán glacial. Su fuego funde el hielo, genera torrentes de agua y ceniza, que bajan por las laderas. La interacción entre el calor y el hielo, sumado a los materiales que arrastró a su paso, convirtió la erupción de 1985 en un desastre sin precedentes.
Los científicos que monitorearon el volcán esos años dejaron constancia de su trabajo. Mapas, estaciones sísmicas y registros de ceniza mostraron que el desastre podía haberse previsto. Meses antes de la erupción, una estación sismológica donada a Ingeominas por el grupo de interconexión eléctrica ISA detectó microsismos y señales de tremor, vibraciones causadas por el movimiento de fluidos dentro del volcán. Pero las advertencias no fueron escuchadas. Lo que para los geólogos eran datos claros, para muchos era terror infundado. El mapa de amenazas publicado en octubre de 1985 señalaba a Armero como una zona de riesgo; un mes después, el río Lagunilla y el río Gualí la sepultaron.
Décadas más tarde, el volcán sigue activo. Sus columnas de gas y ceniza se elevan a más de diez kilómetros, y los estudios realizados con sensores térmicos revelan que el Ruiz “respira” cada quince años. Esa respiración, observada en pulsos sísmicos y emisiones de gas, muestra cómo el magma asciende y se acomoda en cámaras a distintas profundidades. Desde 2012, los picos de actividad han sido constantes, aunque silenciosos a veces; el volcán nunca duerme del todo, aunque eso no significa un nuevo peligro de erupción.
Colombia entera es una tierra de volcanes: el Galeras, el Huila, el Machín, el Tolima, todos conectados por fallas que permiten el ascenso del magma. Algunos, como el Galeras, carecen de hielo y por eso son menos destructivos; otros, como el Huila, se reactivan por sismos. En general, el magma se acumula en una cámara magmática y asciende a través de un conducto hasta la superficie, donde se libera como lava, ceniza y gases durante una erupción. La erupción ocurre porque la presión del magma y los gases aumenta hasta superar la resistencia de las rocas circundantes.
Hoy, el monitoreo de volcanes ha avanzado con una red magnetotelúrica supervisada por la Universidad Nacional con 15 estaciones, instaladas incluso en la Antártida, que detectan cambios en la resistividad de las rocas, como si fueran electrodos midiendo el pulso del planeta. Gracias a ellas, los científicos podrían anticipar erupciones o terremotos por encima de 6 con horas o incluso días de antelación. Sin embargo, el Servicio Geológico solo monitorea; la decisión de actuar sigue siendo humana, política y social. Saber no siempre significa poder prevenir.
Intervención en: ARMERO 40 AÑOS – MEMORIA, SUPERVIVENCIA Y LEGADO DÍA 1